Gestión ambiental en la empresa y participación de las personas trabajadoras en la transición ecológica
9 de octubre de 2025

1.El XXXV Congreso nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social https://www.aedtss.com/congresos-de-la-aedtss/xxxv-congreso-valencia/ se celebrará en Valencia los días 29 y 30 de mayo, ý estará dedicado a “Tiempo de trabajo y cambio climático”.
Agradezco a la profesora Margarita Miñarro, investigadora principal del Grupo de Investigación Laborclima https://www.laborclima.com/ , cuyo objeto es “el estudio de los impactos socio-laborales del cambio climático, en su dimensión más amplia”, su amable invitación a realizar una reflexión de carácter general sobre esta temática, obviamente mucho más desarrollada en la ponencia que presento en dicho Congreso, que versa más concretamente, como reza el título de este artículo, sobre la duración del tiempo trabajo, empleo y cambio climático. En la misma, abordo la relación entre el cambio climático y su impacto en el empleo, en general, y en el tiempo de trabajo en particular, con especial atención a aquellos sectores de actividad en los que es más perceptible el impacto de dicho cambio, siendo objeto de examen documentos internacionales y de la Unión Europea y España, analizando la duración del tiempo de trabajo en algunos sectores afectados por el cambio climático, previo análisis de la duración del tiempo de trabajo y del proyecto normativo de su reducción, para concluir con una recapitulación que sintetiza la exposición realizada con anterioridad.
Se trata, además, de una temática tan atractiva y dinámica que, después de la entrega de la ponencia, he tenido conocimiento de nuevas y ricas aportaciones doctrinales, y por supuesto también de posibles cambios normativos o de proyectos de cambio, y de resoluciones judiciales. Me permito destacar el último número disponible (1/2025) de la Revista Internacional del Trabajo (OIT) https://es.ilr-rit.org/issue/1676/info/ que incluye una amplia sección monográfica dedicada a “Hacia un trabajo sostenible: requisitos de un enfoque social-ecológico del trabajo”, a cargo de las profesoras Lisa Herzog y Bénédicte Zimmermann. También, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada el 6 de mayo de 2025 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-243191, en la que la cuestión a debate fue si las autoridades no adoptaron medidas de protección para minimizar o eliminar los efectos de la contaminación supuestamente causada por la continua operación de una fundición cerca del domicilio de los demandantes en el municipio italiano de Salerno, en vulneración de sus derechos en virtud de los artículos 2 y 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
2.La pregunta que cabe formularse es cómo unir el tiempo de trabajo y el cambio climático, de manera adecuada, es decir plantearse cuál es el pegamento que pueda juntarlas de forma correcta para demostrar que ambas están interrelacionadas. El pegamento es además, del todo punto necesario en la realidad actual económica y social, ya que, tal como se ha expuesto muy acertadamente por la profesora Henar Álvarez https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7537812 , es cada vez más necesario y acuciante diseñar herramientas para alcanzar la tan deseada y pretendida transición justa, ya que “cerrar los ojos a las implicaciones laborales que conllevan no van a hacer que desaparezcan, pero estudiar el impacto que presentan en cada sector o industria (señalados y conocidos los objetivos de reducción y eliminación a alcanzar) va a permitir anticipar la medida adecuada en cada caso” .
Creo que un buen engarce entre ambas pasa, primeramente por intentar delimitar cuáles son algunos de los sectores de actividad en los que es, y será en el inmediato futuro, más perceptible la influencia del cambio climático, y a continuación acudir a los datos estadísticos sobre convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MITES) para conocer cuál es la duración de la jornada máxima de trabajo en tales sectores, distinguiendo, en atención a como lo permiten tales estadísticas, entre convenios de ámbito sectorial y de empresa, así como también teniendo como referencia el número de personas trabajadoras afectadas. La estrecha relación entre el cambio climático y la política económica y social ha sido puesta de manifiesto con toda claridad por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y reto demográfico del Congreso de los Diputados el 27 de enero https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/CO/DSCD-15-CO-259.PDF , exponiendo que entre las ideas fundamentales que iba a desarrollar se encontraba en primer lugar que “es falsa cualquier dicotomía que pretenda dividir la transición ecológica y la política económica. Las políticas económicas y ambientales están íntimamente relacionadas, y unidas generan un impacto positivo, mucho más positivo, en la sociedad”, y la segunda que “debemos seguir acelerando con anticipación la mitigación y la adaptación como esa estrategia fundamental para absorber los impactos del cambio climático y minimizar sus efectos”.
3.Surge la primera problemática temporal que es obligatorio apuntar y que puede marcar el devenir de las políticas sobre el cambio climático en los próximos tiempos, es decir el impacto de las decisiones adoptadas por la presidencia norteamericana y cómo van a influir, o más exactamente que están influyendo ya, en las que se adopten a escala internacional y en el ámbito de la UE (las anunciadas sobre revisión de la política industrial europea y la necesidad de revisar, a la baja, las medidas regulatorias, son un claro ejemplo de ello).
Aunque, para ser jurídicamente optimistas frente a las medidas anunciadas de retroceso en la protección del medio ambiente y su impacto negativo en el cambio climático, podemos volver a acudir a la jurisprudencia del TEDH. En su fundamental sentencia dictada por la Gran Sala el 9 de abril de 2004 (“Verein KlimaSeniorinnen Schweiz y Otros c. Switzerland”) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-14304 , el TEDH concluyó que “… teniendo en cuenta la relación causal entre las acciones y/u omisiones del Estado relativas al cambio climático y el daño, o riesgo de daño, que afecta a las personas…, debe considerarse que el artículo 8 engloba el derecho de las personas a una protección eficaz por parte de las autoridades del Estado frente a los efectos adversos graves del cambio climático sobre su vida, salud, bienestar y calidad de vida”.
Surge igualmente otra cuestión de indudable importancia, y actualidad, cuál es la decisión política, convertida en proyecto de ley, de reducción de la jornada máxima de trabajo, que va acompañado de medidas sobre la desconexión digital y el registro de la jornada de trabajo. Subrayo la importancia del proyecto de ley ya que, de ser aprobado, condicionará sin duda todos los convenios colectivos aplicables, siendo cuestión distinta, y muy pendiente de su concreción en sede parlamentaria y de posibles modificaciones sobre el texto aprobado por el Consejo de Ministros, los plazos de adaptación al nuevo marco legal. Hay que poner de manifiesto cuál es la duración del tiempo de trabajo y cómo puede afectarles la reducción de la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales, en cómputo anual, que es la planteada por el gobierno en el citado Proyecto de Ley.
Un tiempo de trabajo, pues, cuya vertiente cuantitativa desde hace 40 años no ha experimentado cambios, a diferencia de los procesos productivos, en los que, como ha señalado la profesora Margarita Miñarro https://revistas.cef.udima.es/index.php/rtss/article/view/24153 “la evolución ha sido drástica”, y que ha puesto de relieve igualmente cómo ha evolucionado el fundamento de la limitación del tiempo de trabajo, que se ha ido dirigiendo “hacia reclamaciones vinculadas con la valoración del tiempo más allá del trabajo y la pluralidad de facetas de quienes, al margen de su condición trabajadora, son personas con circunstancias e intereses propios que necesitan atender o, simplemente, quieren cultivar”.
4.Hay que subrayar la estrecha relación entre el cambio climático y el empleo, y por consiguiente sobre la duración del tiempo de trabajo. Es innegable, en cuanto que hay amplios sectores de actividad condicionadas por dicho cambio (energía, productos químicos, actividades relacionadas con el turismo, construcción, sectores relacionados con la agricultura, transporte, envases y plásticos,…), y que en más de una ocasión plantean dificultades de adaptación a las personas trabajadoras.
Piénsese ya, por poner un ejemplo muy significativo, en el sector siderúrgico, del que un reciente y muy documentado estudio sobre la realidad española de la Fundación 1º de mayo https://1mayo.ccoo.es/39210a068a33d83322f726f68c3b2bcf000001.pdf ha concluido que en su proceso de descarbonización “el éxito en la transición hacia un modelo más sostenible dependerá en gran medida de la capacidad de la industria y de las políticas públicas para gestionar esta transformación de manera justa y equitativa, asegurando que las personas trabajadoras sean apoyadas y que se creen oportunidades de empleo en los sectores emergentes, al tiempo que se mantienen en el propio sector”, así como también que “Un aspecto crucial es que este proceso de recualificación y modernización del empleo debe inscribirse en el marco de una transición justa, que no solo busque minimizar los impactos negativos del cambio, sino también maximizar las oportunidades para las comunidades y territorios más dependientes de la siderurgia”
Se trata, en suma, de apostar, y lograr, una transición justa, en la que la dimensión sociolaboral del cambio climático adquiere fundamental importancia. dos ejemplos prácticos en España son el Acuerdo marco suscrito el 24 de octubre de 2028 “para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027”, y el Acuerdo firmado en abril de 2020 “por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios”, si bien respecto a la aplicación del primero hay manifestaciones dispares sobre su eficacia en las zonas afectadas.
Una transición justa que, como se recuerda en un documento elaborado al efecto por la OIT https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/%40ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_847624.pdf con referencia a su autor, “se acuñó en el seno del movimiento sindical norteamericano en la última década del siglo XX con el objetivo de enfatizar la necesidad de preservar los empleos y actualizar las competencias de los trabajadores en el marco de las crecientes regulaciones en materia ambiental… un proceso en el que se guarde especial cuidado por los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el bienestar de las comunidades”.
Un cambio climático que puede situarse a efectos conceptuales, y con especial trascendencia para su regulación, en el marco del llamado derecho del medio ambiente, o lo que es lo mismo de su protección. Si ya he apuntado con anterioridad como aquel ha sido conceptuado por la ONU, repárese ahora como la normativa comunitaria y nacional lo integran dentro de un marco regulador más amplio, el del medio ambiente. Sirva como ejemplo significativo el art. 37 de la CDFUE, en el que se dispone que en las políticas de la UE “se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”.
También deseo subrayar que ya se ha pronunciado la doctrina laboralista sobre la importancia de este derecho y su impacto en las relaciones de trabajo. Hace varios años se subrayó por el profesor Francisco Pérez Amorós https://aidtss.org/el-punto-de-encuentro-entre-el-derecho-del-trabajo-y-el-derecho-del-medio-ambiente-por-un-trabajo-justo-y-digno-y-por-un-desarrollo-social-y-economico-sostenible/ como iba convergiendo la normativa sobre salud laboral con la del ambiente de trabajo y del medio ambiente, poniendo de manifiesto “primero el cambio del contenido del bien protegido, es decir, de la protección de la seguridad e higiene en el trabajo en sentido histórico o clásico se ha pasado a cuidar de la salud laboral, para después hacerlo del ambiente en el trabajo; y segundo, el cambio del modelo de regulación de tal protección, dejando de confiar sólo la cuestión al intervencionismo público para dar también entrada a la participación de los propios interesados, empresarios y trabajadores, y por derivación a toda la ciudadanía”
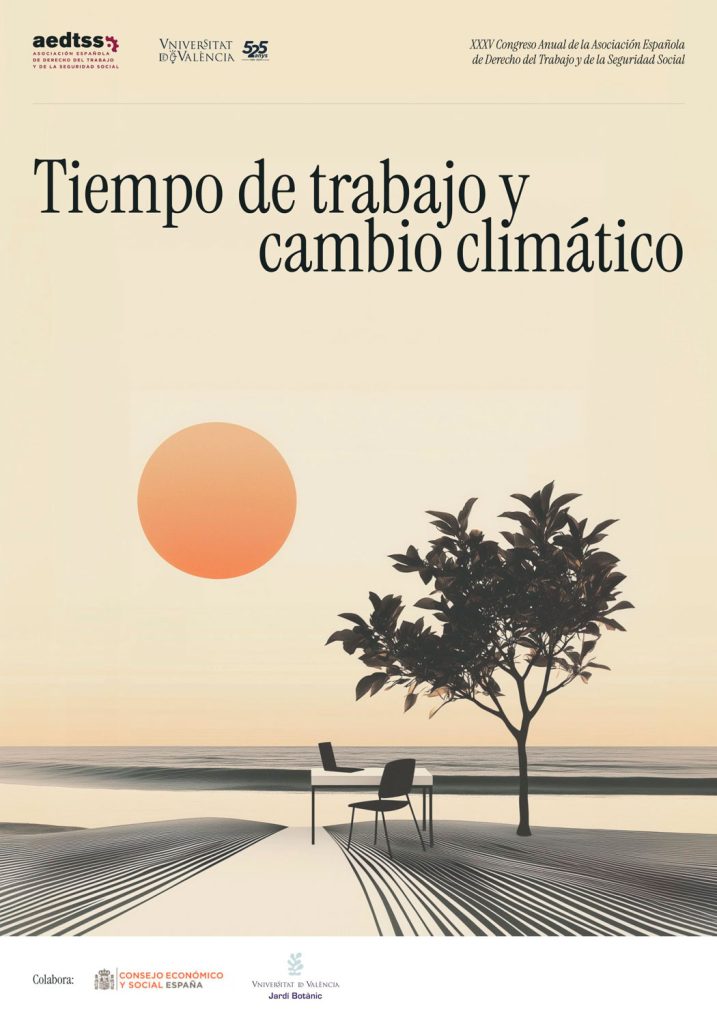
5. ¿Puede/debe influir el cambio climático en la reordenación de las condiciones de trabajo? ¿Puede/debe influir en la reducción del tiempo de trabajo?
Son preguntas que deben merecer a mi parecer una respuesta positiva, y que debe redundar en beneficio tanto de las personas trabajadoras como de las empresas, desde una perspectiva estrictamente económica y laboral, como de la ciudadanía en general.
Respuesta positiva, respecto a la primera, porque ya no se trata de hipótesis de algo que puede ocurrir en un futuro más o menos lejano, sino porque el cambio climático ya el algo con lo que debemos contar en toda planificación económica y social.
Igualmente, respuesta positiva respecto a la segunda, ante una realidad tecnológica y climática que requiere un permanente esfuerzo de adaptación tanto de buena parte del tejido productivo como de las personas trabajadoras, se encuentre ya o estén en vías de incorporación al mundo laboral y con particular atención a las personas de mayor edad.
Queda sin duda, y con ello concluyo, mucho camino (político) para que el reloj (jurídico) vuelva a ponerse en marcha y se reduzca la jornada máxima legal, con su impacto sobre la convencional, pero el cambio climático y el tecnológico deben conducir a ello.
Eduardo Rojo Torrecilla.
Catedrático (jubilado) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona.
9 de octubre de 2025